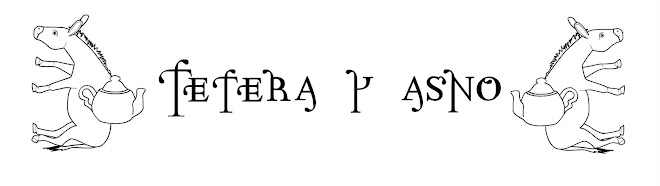En el camino vi a una yonqui pinchándose en el cuello, justo ahí, debajo de un almendro en flor. En las hojas de los olivos se reflejaba la luz del sol, olivos verde plateados. Lo demás, salvando una higuera, era todo naranjos.
Conducía con alegría, moviendo innecesariamente el volante. Sostenía un puro requemado entre los labios.
- Pobres criaturas - me dijo refiriéndose a los yonquis. -Si yo tuviera un hijo así, no lo dejaba salir de casa. Todo esto es culpa del televisor.
Y al hablar, el puro, aquel tocón de platanera, se movía pegado a su boca en perfecta sintonía.
Pero yo continúe callado, porque a mí en aquel momento no me interesaba nada, a decir verdad, sólo me interesaban los árboles, el color de los árboles.
Y encerrado en aquel taxi, recordé entonces, a propósito del color de los árboles, aquella historia que Petronio, el criado del conde Lucanor, le contaba a éste acerca de un rey llamado Abenabet que estaba casado con una mujer que era algo antojadiza, y se quejaba de que en Córdoba, donde el clima es cálido, nunca nevara. El rey, para complacerla, hizo plantar almendros en toda la sierra.
Yo... si yo tuviera ese poder quisiera poder complacerte así. No hay nada que desee más que ver tu felicidad, pero como no lo tengo, te regalo mi porción de quesito, si me lo permites, como hizo George Bailey, la parte de la luna que me corresponde, y que no sé exactamente cuál es. Lo que sí sé es que también es blanca y como recién nevada. Pero...¿Y si te digo cariño que fui yo quien llenó la luna de almendros? ¿Ves ahora mujer que poderosa es la imaginación que puede superar las pretensiones de un Califa?