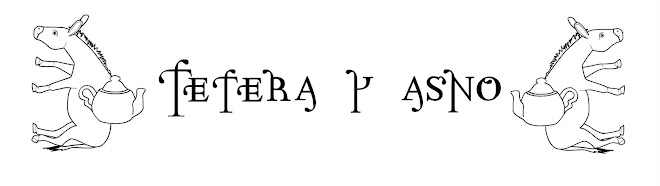Un día cuando era pequeño descubrí la muerte y potenciada por mi imaginación de niño, la idea me pareció entonces más horrible de lo que a nadie. El corazón se me disparaba, iba todo el día con las pulsaciones a doscientos, pasé por un sin fin de pruebas médicas para determinar lo que todos sospechaban, mi corazón estaba en perfecto estado y el problema era únicamente psicológico, lo que a priori supuso un alivio se convirtió pronto en una pesadilla. –Este niño no es normal – Se limitaba a decir mi madre –Qué sabrá él de la muerte.
El problema y lo peor llegó cuando los psicólogos del colegio confesaron que ya no sabían que hacer conmigo (Era un colegio de curas no estaban preparados para afrontar los pormenores del un niño ateo, a fin de cuentas no era más que uno entre millones) mi madre se vino abajo. Fue entonces cuando intervino mi abuelo, que tras la guerra civil había sufrido una enfermedad que entonces llamaban “el corazón del soldado” y que tal y como hoy diríamos no era otra cosa que estrés post traumático. Te cuento esto porque es importante que sepas el motivo por el cual mi abuelo me llevó un día a aquel maestro zen que años atrás le había ayudado a él.
Recorrimos un largo camino a pié has la casa del maestro. La casa estaba en medio de la huerta que rodeaba el extrarradio de la ciudad. El maestro era un gitano de unos setenta años que se hacia llamar Antonio San. Perseguido por la justicia se había marchado a la India de joven en busca de sus raíces y allí se interesó por el yoga y el budismo y más tarde deseando ampliar sus conocimientos se traslado a China, que le apasionó, y de allí al Japón de posguerra donde encontró la paz en el retiro de un templo zen. Lo recuerdo, al abrir la puerta, con sus zapatillas playeras apenas tapando unos calcetines blancos, las bermudas y la camisa hawaiana; llevaba también un sombrero de paja en la cabeza que le tapaba la calva perfecta y brillante. Abrió la puerta sujetando una manguera en la mano.
- Pasad, estaba regando- dijo y entramos entonces a la casa por el patio, que era un jardín precioso con un nogal joven plantado en el centro y una fuente de esas en las que no cesa de caer agua. Recuerdo que casi me meo encima de tanto escuchar aquel sonido y aún no sé cómo el maestro lo supo sin que yo abriera la boca y sonriendo me señaló donde estaba el baño. Al salir del baño mi abuelo ya no estaba. Yo no me asusté porque curiosamente lo esperaba. El maestro me dijo entonces: “Chico, no te preocupes, tú abuelo volverá mañana. Yo voy a cuidar de ti hasta entonces”.
Aquella noche cené una ensalada. Nunca había cenado ensalada y en casa cuando la ponían, siempre al medio día, nunca comía, pero allí me la comí sin rechistar aunque me pareció igualmente asquerosa. Después nos acostamos en una litera, él en la parte de abajo, yo arriba, eso me gustó pues sólo había dormido antes una vez en una litera. Fue en un viaje del colegio, aposté con mi mejor amigo quien dormiría arriba y perdí. Siempre he tenido mala suerte. Dormir en una litera y que te toque abajo es como andar con zancos haciendo el pino.
A la mañana siguiente el maestro me despertó bastante temprano, se sentó en la cama de abajo y me preguntó: “chico, ¿por qué tienes miedo a la muerte?” y yo por vergüenza, no supe contestarle en un principio, pero tras un largo silencio dije:
-No quiero dejar de existir-
- Mmmm – Murmuró el viejo- Mira, convencerte de que eso no es así te puede llevar años y tal vez ni así lo consigas ver claro, no tenemos ese tiempo –dijo suspirando- Yo no tengo otra solución para tu mal que no sea matarte para que veas que tengo razón, pero si yo estoy equivocado no podré remediarlo y entonces… maldita vida desperdiciada la tuya. Así que lo mejor será que olvidemos todo este asunto y nos dediquemos a cosas más prácticas. Sinceramente chico, no sé en qué podría ayudarte, tu abuelo se ha equivocado conmigo. Pensemos pues en la comida de hoy.- Y dicho esto se marchó a paso lento frotándose el mentón, ajustándose el sombrero…
Me vestí tan pronto como él hubo abandonado el cuarto y lo busqué por toda la casa, pero no estaba. Salí al patio, lo busqué allí también y tampoco estaba. Salí de la casa y en una acequia que la bordeaba puse los pies en remojo y allí me quedé esperando hasta que, dos horas después, lo vi salir no muy lejos de entre un campo de almendros. Llevaba un arco y una bolsa con flechas colgados al hombro, refunfuñaba para sí, pero cuando me miraba sonreía y cerraba suavemente los ojos. Se acercó y me dijo:
- ¡Vaya! Pensaba que aún estarías durmiendo. Vengo de cazar gorriones y no he cazado ninguno.
Cazar gorriones con arco me pareció la cosa más estúpida del mundo, las flechas ya eran casi del mismo tamaño que los pájaros.
-¡Eso es imposible! Dije impulsivamente.
-Pues créeme hago diana en uno de cada dos disparos a menos de veinticinco metros, lo que pasa es que el otro día me salieron todos los buenos disparos juntos y hoy me tocaban todos los malos. Así que daremos una vuelta y recogeremos algo de fruta para comer, ¿te parece?
Yo asentí con la cabeza y nos pusimos en camino. Por el camino el maestro tuvo oportunidad de disparar a unos cuantos gorriones más, pero nunca acertaba. Yo veía imposible que algún día lograra cazar una cigüeña enferma por ese método y aún menos un gorrión. Los brazos le temblaban enormemente al tensar el arco, era lamentable y pretencioso tratar de cazar de aquel modo. Aquel anciano con zapatillas de piscina y camisa hawaiana flexionaba enormemente las piernas para apuntar, el culo casi le rozaba el suelo, y sacaba la lengua como si se estuviera ahogando, pero lo peor no era eso, lo peor eran los preparativos, pues antes de cada disparo debía comprobar la dirección del viento y entonces era cuando me metía su dedo en mi boca.
-¿Te importa? yo soy un viejo y se me seca la boca fácilmente.
“Moja, moja” me decía y reía de ver en mi cara la abnegación y el descontento. Y todo para nada, las flechas pasaban siempre a muchos metros de los pájaros. A veces, ni creo que hubiera pájaros a los que disparar, pero él lo hacía igualmente.
-Mira uno ahí, míralo ahí parado- Pero yo no veía nada.
Llegamos por fin, y después de mucho esfuerzo, a un huerto de melones. El maestro se sentó en una acequia y tal y como hiciera yo antes, puso allí los pies en remojo.
-Chico, llevo los pies molidos, ve tú a coger unos melones - me dijo.– Mientras, yo descansaré aquí un rato a ver si puedo cazar algún pajarito. Como la mayoría de melones aún no han madurado, cuando veas alguno que pueda parecer apropiado me lo enseñas antes de meterlo en el saco, lo pones sobre tu cabeza para que pueda imaginar bien su tamaño.
Fruta sobre la cabeza, un arco,¡Guillermo Tell! El miedo se apoderó entonces de mí. El corazón comenzó a latir rápido, a golpear en mi pecho con fuerza. ¿Verdaderamente pensaba aquel viejo hacer aquello que yo estaba pensando? La respuesta es sí.
Comencé enseñándole un par de melones que desechó negando con la cabeza. Parecía tranquilo, sentado en la acequia, ni siquiera blandía el arco que había dejado en el suelo junto a él. Pero fue entonces cuando vi un enorme melón en el suelo, el más maduro de todos los que había visto en aquel huerto, el más grande que vi jamás en mi vida. Tenía la forma perfecta y el aspecto era inmejorable, de lo maduro que estaba se soltó sin esfuerzo de la planta. Lo cogí entre mis manos, parecía el dibujo de un melón, lo levante con esfuerzo sobre mi cabeza y entonces al girarme para mostrárselo al maestro, vi aquello que había temido. El maestro me apuntaba con el arco.
-Será mejor que no te muevas chico – Dijo con seriedad. –Sobre el melón que sujetas hay un enorme pájaro picoteándolo, un enorme pájaro que voy a cazar ahora mismo. Aunque… no sé…quizá estoy demasiado lejos- comenzó a murmurar y se fue acercando lentamente hacía mí mientras mordía y removía su lengua. Conforme él caminaba hacia mí yo andaba hacia atrás.
-Chico si te alejas será peor.
Y tenía razón, pero yo sólo quería huir y aquel melón me pesaba y cosas del pánico, nunca pensé en soltarlo y echar a correr.
-¡Ahora! ¡detenté chico! –Gritó y yo no le hice caso. Yo andaba hacia atrás, con el melón entre las manos, quién sabe si también con un pájaro y entonces vi como de frente, una flecha venía directa hacía mi pecho. Di un paso más atrás, liberé todo el sudor frío que había en mi cuerpo, y entonces a mis espaldas sentí que ya no había suelo y caí en un profundo agujero donde me golpeé la cabeza y quedé inconsciente.
Un par de horas después desperté en la litera de la casa del maestro pero está vez en la parte de abajo. Me dolía mucho la cabeza y tardé un buen rato en poder ver bien. Él estaba sentado a los pies de la cama, sujetaba entre sus manos el enorme melón con la flecha clavada en el centro, me lo mostró, se acercó a mi oreja y me dijo:
- Chico, ya estás muerto, ahora vive tranquilo.
Y desde aquel instante nunca más volví a temer a la muerte.
El problema y lo peor llegó cuando los psicólogos del colegio confesaron que ya no sabían que hacer conmigo (Era un colegio de curas no estaban preparados para afrontar los pormenores del un niño ateo, a fin de cuentas no era más que uno entre millones) mi madre se vino abajo. Fue entonces cuando intervino mi abuelo, que tras la guerra civil había sufrido una enfermedad que entonces llamaban “el corazón del soldado” y que tal y como hoy diríamos no era otra cosa que estrés post traumático. Te cuento esto porque es importante que sepas el motivo por el cual mi abuelo me llevó un día a aquel maestro zen que años atrás le había ayudado a él.
Recorrimos un largo camino a pié has la casa del maestro. La casa estaba en medio de la huerta que rodeaba el extrarradio de la ciudad. El maestro era un gitano de unos setenta años que se hacia llamar Antonio San. Perseguido por la justicia se había marchado a la India de joven en busca de sus raíces y allí se interesó por el yoga y el budismo y más tarde deseando ampliar sus conocimientos se traslado a China, que le apasionó, y de allí al Japón de posguerra donde encontró la paz en el retiro de un templo zen. Lo recuerdo, al abrir la puerta, con sus zapatillas playeras apenas tapando unos calcetines blancos, las bermudas y la camisa hawaiana; llevaba también un sombrero de paja en la cabeza que le tapaba la calva perfecta y brillante. Abrió la puerta sujetando una manguera en la mano.
- Pasad, estaba regando- dijo y entramos entonces a la casa por el patio, que era un jardín precioso con un nogal joven plantado en el centro y una fuente de esas en las que no cesa de caer agua. Recuerdo que casi me meo encima de tanto escuchar aquel sonido y aún no sé cómo el maestro lo supo sin que yo abriera la boca y sonriendo me señaló donde estaba el baño. Al salir del baño mi abuelo ya no estaba. Yo no me asusté porque curiosamente lo esperaba. El maestro me dijo entonces: “Chico, no te preocupes, tú abuelo volverá mañana. Yo voy a cuidar de ti hasta entonces”.
Aquella noche cené una ensalada. Nunca había cenado ensalada y en casa cuando la ponían, siempre al medio día, nunca comía, pero allí me la comí sin rechistar aunque me pareció igualmente asquerosa. Después nos acostamos en una litera, él en la parte de abajo, yo arriba, eso me gustó pues sólo había dormido antes una vez en una litera. Fue en un viaje del colegio, aposté con mi mejor amigo quien dormiría arriba y perdí. Siempre he tenido mala suerte. Dormir en una litera y que te toque abajo es como andar con zancos haciendo el pino.
A la mañana siguiente el maestro me despertó bastante temprano, se sentó en la cama de abajo y me preguntó: “chico, ¿por qué tienes miedo a la muerte?” y yo por vergüenza, no supe contestarle en un principio, pero tras un largo silencio dije:
-No quiero dejar de existir-
- Mmmm – Murmuró el viejo- Mira, convencerte de que eso no es así te puede llevar años y tal vez ni así lo consigas ver claro, no tenemos ese tiempo –dijo suspirando- Yo no tengo otra solución para tu mal que no sea matarte para que veas que tengo razón, pero si yo estoy equivocado no podré remediarlo y entonces… maldita vida desperdiciada la tuya. Así que lo mejor será que olvidemos todo este asunto y nos dediquemos a cosas más prácticas. Sinceramente chico, no sé en qué podría ayudarte, tu abuelo se ha equivocado conmigo. Pensemos pues en la comida de hoy.- Y dicho esto se marchó a paso lento frotándose el mentón, ajustándose el sombrero…
Me vestí tan pronto como él hubo abandonado el cuarto y lo busqué por toda la casa, pero no estaba. Salí al patio, lo busqué allí también y tampoco estaba. Salí de la casa y en una acequia que la bordeaba puse los pies en remojo y allí me quedé esperando hasta que, dos horas después, lo vi salir no muy lejos de entre un campo de almendros. Llevaba un arco y una bolsa con flechas colgados al hombro, refunfuñaba para sí, pero cuando me miraba sonreía y cerraba suavemente los ojos. Se acercó y me dijo:
- ¡Vaya! Pensaba que aún estarías durmiendo. Vengo de cazar gorriones y no he cazado ninguno.
Cazar gorriones con arco me pareció la cosa más estúpida del mundo, las flechas ya eran casi del mismo tamaño que los pájaros.
-¡Eso es imposible! Dije impulsivamente.
-Pues créeme hago diana en uno de cada dos disparos a menos de veinticinco metros, lo que pasa es que el otro día me salieron todos los buenos disparos juntos y hoy me tocaban todos los malos. Así que daremos una vuelta y recogeremos algo de fruta para comer, ¿te parece?
Yo asentí con la cabeza y nos pusimos en camino. Por el camino el maestro tuvo oportunidad de disparar a unos cuantos gorriones más, pero nunca acertaba. Yo veía imposible que algún día lograra cazar una cigüeña enferma por ese método y aún menos un gorrión. Los brazos le temblaban enormemente al tensar el arco, era lamentable y pretencioso tratar de cazar de aquel modo. Aquel anciano con zapatillas de piscina y camisa hawaiana flexionaba enormemente las piernas para apuntar, el culo casi le rozaba el suelo, y sacaba la lengua como si se estuviera ahogando, pero lo peor no era eso, lo peor eran los preparativos, pues antes de cada disparo debía comprobar la dirección del viento y entonces era cuando me metía su dedo en mi boca.
-¿Te importa? yo soy un viejo y se me seca la boca fácilmente.
“Moja, moja” me decía y reía de ver en mi cara la abnegación y el descontento. Y todo para nada, las flechas pasaban siempre a muchos metros de los pájaros. A veces, ni creo que hubiera pájaros a los que disparar, pero él lo hacía igualmente.
-Mira uno ahí, míralo ahí parado- Pero yo no veía nada.
Llegamos por fin, y después de mucho esfuerzo, a un huerto de melones. El maestro se sentó en una acequia y tal y como hiciera yo antes, puso allí los pies en remojo.
-Chico, llevo los pies molidos, ve tú a coger unos melones - me dijo.– Mientras, yo descansaré aquí un rato a ver si puedo cazar algún pajarito. Como la mayoría de melones aún no han madurado, cuando veas alguno que pueda parecer apropiado me lo enseñas antes de meterlo en el saco, lo pones sobre tu cabeza para que pueda imaginar bien su tamaño.
Fruta sobre la cabeza, un arco,¡Guillermo Tell! El miedo se apoderó entonces de mí. El corazón comenzó a latir rápido, a golpear en mi pecho con fuerza. ¿Verdaderamente pensaba aquel viejo hacer aquello que yo estaba pensando? La respuesta es sí.
Comencé enseñándole un par de melones que desechó negando con la cabeza. Parecía tranquilo, sentado en la acequia, ni siquiera blandía el arco que había dejado en el suelo junto a él. Pero fue entonces cuando vi un enorme melón en el suelo, el más maduro de todos los que había visto en aquel huerto, el más grande que vi jamás en mi vida. Tenía la forma perfecta y el aspecto era inmejorable, de lo maduro que estaba se soltó sin esfuerzo de la planta. Lo cogí entre mis manos, parecía el dibujo de un melón, lo levante con esfuerzo sobre mi cabeza y entonces al girarme para mostrárselo al maestro, vi aquello que había temido. El maestro me apuntaba con el arco.
-Será mejor que no te muevas chico – Dijo con seriedad. –Sobre el melón que sujetas hay un enorme pájaro picoteándolo, un enorme pájaro que voy a cazar ahora mismo. Aunque… no sé…quizá estoy demasiado lejos- comenzó a murmurar y se fue acercando lentamente hacía mí mientras mordía y removía su lengua. Conforme él caminaba hacia mí yo andaba hacia atrás.
-Chico si te alejas será peor.
Y tenía razón, pero yo sólo quería huir y aquel melón me pesaba y cosas del pánico, nunca pensé en soltarlo y echar a correr.
-¡Ahora! ¡detenté chico! –Gritó y yo no le hice caso. Yo andaba hacia atrás, con el melón entre las manos, quién sabe si también con un pájaro y entonces vi como de frente, una flecha venía directa hacía mi pecho. Di un paso más atrás, liberé todo el sudor frío que había en mi cuerpo, y entonces a mis espaldas sentí que ya no había suelo y caí en un profundo agujero donde me golpeé la cabeza y quedé inconsciente.
Un par de horas después desperté en la litera de la casa del maestro pero está vez en la parte de abajo. Me dolía mucho la cabeza y tardé un buen rato en poder ver bien. Él estaba sentado a los pies de la cama, sujetaba entre sus manos el enorme melón con la flecha clavada en el centro, me lo mostró, se acercó a mi oreja y me dijo:
- Chico, ya estás muerto, ahora vive tranquilo.
Y desde aquel instante nunca más volví a temer a la muerte.